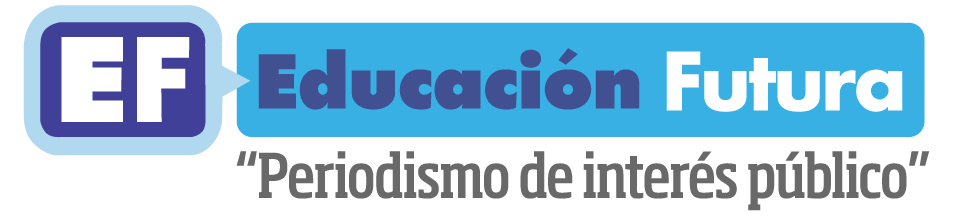En la mañana del 19 de marzo de 1985, Gabino Fraga llamó para decirme que don Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Educación Pública y de quien yo era secretario particular, había muerto en un hospital de Denver. Días antes, durante una revisión a la que se sometió por dolencias en el hombro y la espalda, su médico le informó que tenía un cáncer ya propagado a consecuencia de ese proceso que la medicina llama metástasis. En sus fotografías de aquel tiempo parece un hombre viejo, pero apenas tenía 63 años. Era, en el imaginario público, el político más sofisticado intelectualmente y más respetado del régimen que los nostálgicos todavía catalogaban como de la Revolución.
Conocí a Reyes Heroles prácticamente cuando entré a trabajar con él a la SEP, el 3 de diciembre de 1982. En los años previos, don Jesús no había ocupado cargo alguno tras su renuncia a la Secretaría de Gobernación y se dedicaba a leer, viajar y escribir. Aunque una vez conversamos brevemente en un restaurante de la colonia Roma al que solía acudir a jugar dominó con amigos, a propósito de un artículo que yo había publicado en Nexos, a mis 26 años ser llamado por el gran santo laico de la política mexicana fue casi una epifanía. Me recibió de pie en su despacho de Argentina 28, y sin más protocolo preguntó si quería ser su secretario. No formuló indicación alguna respecto de lo que esperaba de mí pero, al despedirme, lanzó una admonición muy a su estilo: “Aquí no viene a descansar, viene a chingarse”.
Era un jefe complicado —gruñón, malhablado, exigente, a veces intratable—, pero por igual una fuente de aprendizaje riquísima, magistral, abundante e ilustrada. Hombre honesto, erudito, sagaz, bibliómano, sibarita, fumador incorregible, de buen vestir y, cuando quería, con agudo sentido del humor. En aquellos años sin internet, los de un México hiperpresidencialista, un PRI en el poder pero una hegemonía languideciente, una sociedad civil perezosa y medios de comunicación dóciles, don Jesús podía ejercer de gurú ante políticos, empresarios, intelectuales y periodistas mayores y menores, desvelarse leyendo de manera voraz (y por tanto iniciar la jornada cuando el sol empezaba a calentar), dedicar días a preparar algún discurso muy importante (que él mismo trituraba al pronunciarlo porque era pésimo orador) y destinar horas, con quienes él seleccionaba, a la conversación inteligente.
Ocasionalmente irascible, había que encontrarle el “modo” y en ese sentido se volvía predecible y hasta simpático. Era desconfiado, de escasos amigos y poco adicto a la vida social. Tenía ingenio y frases, propias y prestadas, para todo y captaba rápidamente las dobles intenciones. Le irritaba ver llegar a colaboradores, incluido yo, con pilas de papeles (de hecho nos echaba antes de acercarnos siquiera a su escritorio), sobre todo si eran cosas administrativas o irrelevancias burocráticas —“el que se ocupa de los detalles no puede ser estadista”, prevenía—, y detestaba los estilos afectados con que algunos lo trataban. Atestigüé cómo, tras una conversación tensa con un subsecretario que sin consultarle había asignado un contrato a un proveedor y estaba dándole explicaciones, lo despidió de su despacho con un enunciado sin desperdicio: “Recuerde —dijo don Jesús— que solo hay dos clases de funcionarios: los que explican y los que resuelven”. El personaje fue luego removido.
No estoy seguro si fue buen catador de personas, pero no ocultaba para nada sus filias y fobias. Disfrutaba la charla prolongada con algunos y tenía una manía casi adolescente por citar autores, textos, episodios, anécdotas y así ganar la discusión. Recuerdo, por ejemplo, que un día me pidió tenerle en minutos el lugar exacto donde Ortega y Gasset había citado el famoso delenda est monarchia; como no tenía a mano las obras completas de Ortega corrí a Porrúa, cerca de la SEP, a consultarlas, y allí encontré la fuente: “El error Berenguer”. Cosas así eran frecuentes. Como veracruzano que era, muchos paisanos intentaban verlo para pedirle una diputación o senaduría, pero ya entonces parecía no tener interés en la disputa provinciana, aunque sí por la historia regional que, según él, explicaba mucho del temperamento político mexicano. Tuvo que aceptar de mala gana a colaboradores en la SEP recomendados desde Los Pinos o trabajar con la nomenclatura magisterial de que estaban plagados los niveles medios, y con un par de subsecretarios que sin pudor “robaleaban”, eufemismo usado por don Jesús, para el lado sindical.
 Reyes Heroles detectó la captura de la SEP por parte del SNTE
Reyes Heroles detectó la captura de la SEP por parte del SNTE
Tengo la sensación de que Reyes Heroles no tuvo una infancia convencional, lógico en alguien de tal densidad intelectual, y era reservado en cuanto a su vida personal y familiar. Sus colaboradores más antiguos y cercanos, con los que había desarrollado amistad, contaban sin embargo que habiéndose concentrado en su juventud en el cultivo refinado del intelecto, fue su esposa, una señora elegantísima, hija de un prominente político maderista y de una educación exquisita, la que le aportó a don Jesús habilidades para socializar. De vez en cuando, no obstante, soltaba algún aforismo silvestre, seguramente aprendido en la política: en cierta ocasión que le pedí un viernes para ir el fin de semana a Acapulco, Reyes Heroles me respondió: “Allí hay buenas muchachas, pero cuídese, porque cuando cabeza chica calienta, cabeza grande no piensa”.
Rutinariamente me tocaba prepararle los acuerdos con el presidente Miguel de la Madrid, atender gente que él no quería recibir, responder llamadas en su ausencia, preparar notas de lectura sobre libros que le interesaban, administrar la oficina del secretario, cobrar el cheque de su sueldo (de donde él se pagaba delicias que quería comer y encargaba al mercado de San Juan) y ocasionalmente le ayudaba escribiendo el borrador de algunos de sus discursos menores o partes de ellos o, como dije antes, verificando citas que incluía en los discursos mayores.
Aunque De la Madrid designó a Reyes Heroles en la SEP por sus credenciales políticas y para tomar distancia de López Portillo, no estaba en los cálculos presidenciales romper con lo que el nuevo secretario registró de inmediato: la captura de la SEP por parte del SNTE. Como titular su relación sindical fue inevitablemente mala, porque la estructura caciquil tenía infiltrada la secretaría y eran muy arrogantes, en buena medida una herencia de las presidencias de Echeverría y López Portillo, y por el temor, tolerancia u obsequiosidad de casi todos los secretarios de Educación que lo antecedieron. El dirigente formal del sindicato era un palurdo profesor de Baja California Sur, pero el líder real era Carlos Jonguitud, un político mañoso (“cuidado con él”, insistía Reyes Heroles, “¡es huasteco!”) que todo el tiempo quería puentear al secretario acudiendo a Los Pinos y tratando allá temas educativo/sindicales o vendiendo estabilidad política y rentabilidad electoral.
Don Jesús acuñó la frase de “revolución educativa” como leitmotiv de su gestión. Aunque era una noción conceptual novedosa, su carácter era más bien general, se enfocaba en la necesidad de reorganizar la gestión educativa, introducir mecanismos incipientes de evaluación y reducir el cogobierno del SNTE. Ya desde el sexenio de López Portillo se había iniciado un proceso de desconcentración administrativa creando delegaciones de la SEP en los estados, que en la época de don Jesús continuó básicamente para fortalecerlo y no tanto para dar más facultades a los estados en la materia. Ahora bien, en estricto sentido era apenas una formulación más que un plan de acciones concretas. Releyendo los discursos de Reyes Heroles uno encuentra cantidad de ideas interesantes, propuestas teóricas, reflexiones culturales, pero no un programa específico en el sentido en que ahora se entienden los procesos de diseño de política pública.
Sin embargo, el concepto dio para algunas cosas. Se ejecutaron decisiones como el cierre de algunas normales o de escuelas que no servían para nada, como el Ceneti, una institución supuestamente de educación tecnológica industrial que, en realidad, no era ninguna de esas tres cosas; la edición de nuevos materiales pedagógicos enfocados a la enseñanza ética o el intento de poner en orden a algunas universidades públicas. A mediados de 1983, por ejemplo, don Jesús recibió al entonces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se acercó a pedir que el gobierno federal entregara el subsidio que, a consecuencia del caos que arrastraba la institución, había decidido suspender. El rector inició contando lo que estaban haciendo en la UAG y don Jesús, que era de muy pocas pulgas, lo atajó para decirle que los planes de la SEP para la UAG eran sanearla como a los perros: “Meterlos en una pileta de agua helada hasta espantarles las pulgas”. Reyes Heroles le ofreció entregar el subsidio “cuando exista universidad”, y el rector, amenazante, espetó: “Entonces habrá graves conflictos”. “Pues qué bueno —contestó don Jesús—, para eso estamos los políticos, para resolverlos”. Por supuesto, el gobierno no cedió, no entregó el subsidio y no hubo conflictos. Eran otros tiempos.
El otro aspecto notable de su autoría fue la creación del Sistema Nacional de Investigadores, un mecanismo innovador en la época, o la política cultural, un espacio que don Jesús comprendía cabalmente y disfrutaba a plenitud. Entonces no existía Conaculta, pero desde el Fondo de Cultura Económica y el área de publicaciones de la SEP se hizo una estupenda labor editorial, como la colección Lecturas Mexicanas.
Su gestión en la SEP no fue exitosa, porque la vida no le dio tiempo y porque nadie sabe si las circunstancias políticas o el nivel de apoyo presidencial hubieran sido favorables y suficientes, pero planteó con precisión los términos del conflicto por la gobernanza educativa: recuperar el control del aparato, secuestrado por el sindicato. Don Jesús no se metía en los detalles pedagógicos, pero tenía clarísimo que si el estado no volvía a ser el rector fundamental de la gestión educativa las cosas no cambiarían. Esta es una de las razones por las cuales mostraba poco aprecio por el gradualismo o la tibieza de algunos de sus antecesores inmediatos o por las recomendaciones de investigadores tradicionales como Pablo Latapí, porque pensaba, correctamente, que si no se retomaba el control del proceso, es decir, la gestión educativa, de nada serviría intentar reformas en el producto,o sea, la calidad de la educación.

Oráculo modernizador
Políticamente don Jesús se convirtió, durante el gobierno de De la Madrid, en un oráculo del ala modernizadora del gabinete y ésta, a su vez, cultivaba intensamente su relación con él porque conocía las mañas y laberintos del poder, tenía cierto ascendiente sobre el Presidente y eso era muy útil, y era un gran conversador. Pero además, como don Jesús había sido secretario de Gobernación y presidente del PRI, el grupo más cercano a De la Madrid lo utilizaba para equilibrar el peso del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. De hecho, muchos de los mensajes políticos más interesantes de ese periodo en torno a la separación Estado-Iglesia o la corrupción del sexenio anterior vinieron de Reyes Heroles y no de Bartlett.
Pero al mismo tiempo ese círculo influyente era pragmático, tenía la mira puesta en la sucesión presidencial y calibraba, con cierto tino, que no podía alienarse la complicidad política del SNTE y de Jonguitud en particular, por lo cual le pavimentaban el acceso a Los Pinos, escuchaban sus
quejas contra don Jesús y a veces le hacían caso, y eso mandaba una señal confusa, porque el cacique sabía que contaba, en última instancia, con el Presidente o sus validos en caso de que los conflictos con el titular de la SEP llegaran a niveles inmanejables. Esta, por cierto, es una lección vigente.
De muchos modos Reyes Heroles, que sirvió a cuatro presidentes, desde Díaz Ordaz hasta De la Madrid, fue el último gran político-intelectual en México. Casi todas sus acciones y decisiones —buenas, regulares o malas— tenían detrás ideas, lecturas, sentido de Estado y de la historia, y una buena dosis de pragmatismo. No fue un revolucionario ni jamás pretendió romper con el régimen al que toda su vida perteneció. Antes bien, trató de dotarlo de legitimidad y de cierta organicidad desde el punto de vista intelectual, incluso en aquellos aspectos más cuestionables.
Era, más bien, un reformador, y racionalizaba su posición de manera muy perspicaz: “Hay momentos —afirmó en los años setenta— en que las reformas en cantidad devienen en fenómenos cualitativos y las reformas cualitativas implican grandes cambios cuantitativos… Reformar significa volver a hacer, volver a formar, reparar y reponer. Revolucionar es propiciar la innovación, aceptar la mudanza y el nuevo giro de las cosas. En este sentido, reforma y revolución son procesos complementarios y paralelos”. Como se decía en España de Manuel Fraga Iribarne, don Jesús tenía al Estado en la cabeza, y ya que no podía ser Presidente por impedimento constitucional, trató de ser, desde sus distintos cargos, una influencia poderosa. A la distancia, sin embargo, el balance de su obra parece más próximo al del Conde-Duque de Olivares que al del cardenal Richelieu.
No deja de ser interesante imaginar qué habría pensado Reyes Heroles acerca de las reformas que hoy —en un mundo y un país que no conoció— experimenta México. Pero fue muy agudo para anticipar que una reforma no suple la configuración que una sociedad tenga; la ayuda a mejorar ciertos aspectos, pero “no le da a ésta aquello de lo que carece”.
Treinta años después de su muerte, es casi unánime el respeto a su inteligencia, su erudición, su raro encanto personal y al sitio que ocupa en la historia reciente de México. Y supongo, desde luego, que siempre pensó y actuó con el propósito de entrar en ella.