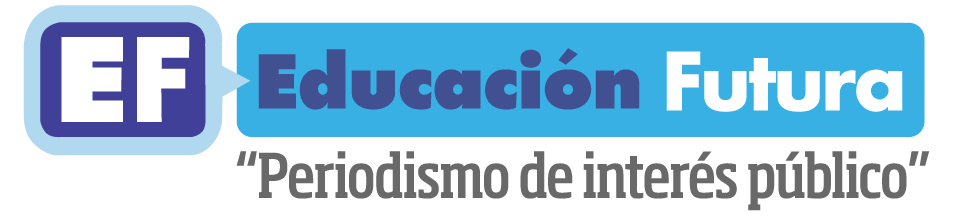Germán Álvarez Mendiola
La pérdida de la inocencia de fines de la década setenta fue fructífera. La política y las políticas no eran unidireccionales, no se diseñaban de arriba hacia abajo ni sus cometidos eran mecánicamente llevados a cabo por los operadores y sus aparatos burocráticos. Los resultados que arrojaba su implementación guardaban distancias a veces enormes con los postulados que les dieron origen. En aquellos años, circuló por el DIE un breve pero sustancioso texto en el que Olac Fuentes (2023a [1984c]) en forma sistemática y precisa expuso varias ideas sobre las políticas gubernamentales en educación que, a la postre, fueron fundamentales para quienes nos iniciábamos en la investigación. En la política educativa había diversos niveles o componentes, existían diversas instancias por las que se procesaban las decisiones y, sobre todo, había agentes que percibían, diseñaban, ponían en práctica, apoyaban o confrontaban las políticas del Estado.
En el trayecto la experiencia de la izquierda universitaria fue sometida a una demoledora, pero comprensiva crítica por Olac Fuentes (1984, 1986, 2023b [1988]). El desencanto con las grandes ideologías y con el papel que las universidades y los estudiantes estaban supuestamente llamados a cumplir, la errónea actuación de la izquierda universitaria y el rumbo antiacadémico tomado por el sindicalismo nos hicieron ver con otra luz los intereses, prácticas y culturas efectivas de los actores.
Este recorrido no hubiera sido posible sin el acercamiento y la difusión de la literatura latinoamericana emergente sobre la educación superior estimulada por Olac, en particular los trabajos de José Joaquín Brunner, Juan Carlos Tedesco y Germán W. Rama. El encuentro con Brunner fue definitorio pues propuso un esquema de interpretación aún vigente y fructífero sobre el desarrollo de los sistemas de educación superior en América Latina. En buena medida gracias a él nos acercamos a las perspectivas organizacionales y los estudios comparativos sobre educación superior, muy particularmente al trabajo de Burton Clark y sus colegas. Brunner, Tedesco y Clark visitaron el DIE a instancias de Olac. Poco después, la traducción al español que hizo Rollin Kent del libro fundamental de Clark, El sistema de educación superior, llevó esta discusión al ámbito nacional.
Con su capacidad para articular la perspectiva sociológica con la pedagógica, Juan Carlos Tedesco –rara avis en la investigación educativa– nos ayudó a discutir, entre otras cosas, el concepto de calidad educativa y el papel del Estado en la educación bajo una nueva luz. Germán W. Rama, por su parte, nos permitió debatir el concepto de modernización universitaria y el de segmentación educativa, gracias al cual relativizamos los beneficios que ofrecía la expansión de la educación superior en términos de oportunidades educativas y de movilidad social.
Así, en un breve periodo, una variedad de conceptos usados por diversos autores pasó a formar parte de nuestro lenguaje. Sin pretender hacer una lista exhaustiva, podemos mencionar procesos como la expansión, diversificación y diferenciación inter e intrainstitucional; la politización y la burocratización universitaria; el arribo de nuevas capas sociales y la creciente feminización del estudiantado en el nivel superior; la emergencia de un profesorado de nuevo tipo estratificado en mercados de profesiones académicas; la conformación de un complejo entramado de culturas (académicas, institucionales, estudiantiles, administrativas) y la generación de situaciones conflictivas entre los antiguos y nuevos valores que están presentes en la educación superior; la relevancia de las políticas públicas; la inclusión de mecanismos de mercado en la regulación y funcionamiento de los SES; el papel de los actores; la necesidad de la calidad y de la evaluación en distintos planos de la educación superior; el sistema y las instituciones como campo y organizaciones y, más recientemente, los tipos de liderazgos y de gestión institucional,y la acreditación de las instituciones. Este lenguaje empezó a aparecer en un ensayo de Olac Fuentes (Fuentes, 2023c [1986]) y en un artículo de Rollin Kent de 1987.
A inicios de la década ochenta, el modelo de relación del gobierno federal con las instituciones basado en los intercambios de recursos y legitimidad política estaba agotado. Para comprender esos cambios, Olac Fuentes propuso una categorización de las diversas fases por las que había atravesado la relación del estado con las universidades, en especial en lo que se refiere a sus políticas, y sistematizó las cuestiones críticas que el gobierno tenía por delante para hacer frente a los complejos problemas de la educación superior (Fuentes, 2023d [1983], 2023e [1991]; 2023f [1989]). Así, comenzamos a usar nociones como patrocinio benigno para señalar que, en un contexto de relativa abundancia de recursos públicos y ante la conflictividad de sus relaciones con las universidades en los años 70, el gobierno optó por un esquema de asignación de recursos que no obedecía a criterios de eficacia y calidad sino principalmente al intercambio entre financiamiento y legitimidad política del régimen.
La crisis fiscal del estado iniciada en 1982 hizo evidente que las instituciones de educación superior no rendían cuentas a la sociedad, que la pertinencia de su trabajo estaba en cuestión y que su calidad era baja, pero, para el gobierno, la educación dejó de ser, en los hechos, prioritaria. No fue una época de hostilidad gubernamental sino de abandono. La búsqueda de legitimidad política a cambio de una regulación benigna para la educación superior que caracterizó la década setenta dejó de ser relevante para el gobierno.
A pesar del abandono, el discurso gubernamental cambió y en los planes y programas se perfilaron las líneas de modernización que serían impulsadas a partir de 1988. Se empezó a hablar de eficiencia, calidad y racionalización. El crecimiento dejó de ser algo positivo en sí mismo para convertirse en fuente de problemas. Las instituciones públicas fueron sometidas a una fuerte crítica, vistas como ineficientes o corruptas, y lo privado ganó terreno con las banderas de la competencia, la eficacia y la pertinencia. El reto más importante para la investigación en ese momento fue la búsqueda de un análisis de los problemas y disfuncionalidades que se observaban en la educación superior –la burocratización, la politización, los desequilibrios en la configuración de la matrícula, la pérdida de la calidad y del sentido académicos, la baja formación del personal académico, la escasa actividad de investigación, la ineficacia de los esfuerzos planificadores– que no se dejara atrapar por el simplismo de la antinomia público/privado, con toda su carga ideológica.
Referencias
Fuentes, Molinar, Olac (1984). “En torno a la universidad crítica, democrática y popular”. Foro Universitario, n. 40, STUNAM, octubre.
Fuentes, Molinar, Olac (1986). “La izquierda, el marxismo y la cultura de la preparatoria”. Cuadernos de Crítica, n. 2 “El bachillerato: tiempo de retos y transformación. Puebla, UAP.
Fuentes, Molinar, Olac (2023a). La construcción, los niveles y los agentes de la política educativa. En: Casillas, Miguel (Comp.) Olac Fuentes Molinar. El desarrollo de la educación superior en México y las políticas públicas. Editorial Transdigital. https://doi.org/10.56162/transdigitalb12. [Mimeografiado originalmente en 1984 como La construcción, los niveles y los agentes de la política educativa: Notas para la discusión, Documento interno, Maestría en Investigación Educativa, ISCE, Edo. de México].
Fuentes, Molinar, Olac (2023b). “Universidad y democracia en México: la mirada hacia la izquierda”.En: Casillas, Miguel (Comp.) Olac Fuentes Molinar. El desarrollo de la educación superior en México y las políticas públicas. Editorial Transdigital. https://doi.org/10.56162/transdigitalb12. [Publicado originalmente en Cuadernos Políticos. n. 53, México, ERA enero-abril, 1988].
Fuentes, Molinar, Olac (2023c). “Crecimiento y diferenciación del sistema universitario: el caso de México”. En: Casillas, Miguel (Comp.) Olac Fuentes Molinar. El desarrollo de la educación superior en México y las políticas públicas. Editorial Transdigital. https://doi.org/10.56162/transdigitalb12. [Publicado originalmente en Crítica, n.26/27, Puebla, 1986].
Fuentes, Molinar, Olac (2023d). “Las épocas de la universidad mexicana. Notas para una periodización”. En: Casillas, Miguel (Comp.) Olac Fuentes Molinar. El desarrollo de la educación superior en México y las políticas públicas. Editorial Transdigital. https://doi.org/10.56162/transdigitalb12. [Publicado originalmente en Cuadernos Políticos. n. 36, México, ERA, abril-junio, 1983].
Fuentes, Molinar, Olac (2023e). “Las cuestiones críticas: una propuesta de agenda”. Universidad Futura, n. 8-9, México, UAM-A. En: Casillas, Miguel (Comp.) Olac Fuentes Molinar. El desarrollo de la educación superior en México y las políticas públicas. Editorial Transdigital. https://doi.org/10.56162/transdigitalb12. [Publicado originalmente en Universidad Futura, n. 8-9, México, UAM-A, 1991].
Fuentes Molinar, Olac (2023f). “La educación superior en la crisis y las opciones de la política futura”. En: Casillas, Miguel (Comp.) Olac Fuentes Molinar. El desarrollo de la educación superior en México y las políticas públicas. Editorial Transdigital. https://doi.org/10.56162/transdigitalb12. [Ponencia presentada en la conferencia anual de Comparative and International Education Society. Harvard Graduate School of Education. Marzo 30- abril 2 y publicada originalmente en Universidad Futura, vol.1, n. 3, octubre de 1989].
Kent, Rollin (1987). “La organización universitaria y la masificación: la UNAM en los años setenta”. Sociológica. n.5, México, UAM-Azcapotzalco.