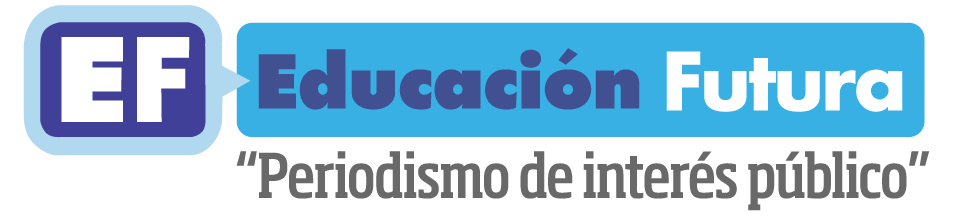Miguel Casillas
La convocatoria para participar en el diseño de un sistema nacional de evaluación y acreditación de la educación superior, realizada por las autoridades educativas federales, exige una postura crítica respecto del desarrollo reciente de la educación superior.
Hace más de 30 años, en el fragor del replanteamiento político que representaba el viraje del PRI hacia el neoliberalismo durante la campaña electoral de Carlos Salinas, se formuló una despiadada crítica hacia las universidades públicas acusándolas de ineficientes e irreformables, por lo que era necesario un nuevo intervencionismo sobre la educación superior para hacer que estuviera a tono con la modernización del país. Se diseñaron así políticas que buscaron influir a la distancia sobre las instituciones, condicionando recursos financieros extraordinarios para que implementaran las políticas y adoptaran las concepciones diseñadas desde el gobierno.
De esta manera, desde el gobierno se decidió que, ante la diversidad de calidades y criterios para ofrecer estudios de licenciatura, y ante la evidencia del atraso y falta de actualización de las universidades, por sus desajustes en relación con las demandas del empleo y por su lentitud para reformarse, los programas educativos deberían certificar su calidad como garantía de su pertinencia y de acuerdo con ello obtener beneficios presupuestales extraordinarios.
Las universidades públicas atentas a la defensa de su autonomía, pero sometidas ante la nueva dinámica evaluadora y certificadora, conformaron los Comités interinstitucionales de evaluación para la evaluación de los programas educativos. Sus recomendaciones provenían de comisiones de profesores expertos en cada campo, que colaboraban de modo altruista y perfilaban siempre ventanas de oportunidad para mejorar su calidad, para actualizar los planes y programas de estudio, para compartir nuevas maneras de enseñar.
Desde el gobierno y fiel al pensamiento único neoliberal, aquí se abrió una nueva veta privatizadora y en paralelo a los esfuerzos que hacían las universidades, se crearon decenas de agencias acreditadoras que luego se estructuraron alrededor de un gran conglomerado acreditador de las acreditadoras. Muchas de estas agencias acreditadoras fueron negocios privados, que se conformaron como sociedades civiles, supuestamente sin fines de lucro, con el fin de certificar la calidad de los programas educativos. Al mismo tiempo, y propio del capitalismo de cuates que dominaba, desde los propios programas federales para el fortalecimiento institucional se han destinado millonarios recursos financieros para el pago de las acreditaciones que cada universidad requiere a su vez, para obtener su financiamiento. Un esquema perverso por donde se le vea, que garantiza la transferencia de recursos públicos federales a entes privados que supuestamente acreditan la calidad de los programas educativos de las universidades.
A diferencia de los comités interinstitucionales, las acreditadoras no garantizan el juicio experto de pares académicos, se orientan por el beneficio económico, por las prebendas y atenciones que les brindan las instituciones. No es infrecuente que los acreditadores exijan camionetas con chofer, hoteles y viáticos que pagan las universidades. No son mal negocio, pues la acreditación de un programa puede costar entre 80 mil y 150 mil pesos para algunas áreas y hasta 300 mil pesos en otras, por vigencias de 5 años.
A nivel de las universidades la acreditación de sus programas es una necesidad imperiosa para acceder a fuentes presupuestales extraordinarias, que en un contexto de fuertes restricciones financieras resulta indispensable para la supervivencia de las instituciones.
Es verdad que en muchos casos las acreditaciones han incentivado mayor atención de las burocracias universitarias a los problemas de la enseñanza, de las facultades y escuelas, de la infraestructura y de su equipamiento; también se ha incentivado una mayor participación de los profesores en los procesos de actualización de los planes de mejora de las escuelas y programas; a nivel del currículum muchas veces se ha incentivado la actualización de los planes y programas de estudio.
En el extremo contrario se han desarrollado nuevos equipos burocráticos encargados de las acreditaciones ampliando el número del personal administrativo; también se ha fomentado la simulación para hacer como que se cambia sin cambiar; no son infrecuentes los acuerdos condicionados por las relaciones personales o la simple compra de las acreditaciones. Para los funcionarios y rectores se volvió un recurso demagógico para ganar legitimidad y para las universidades un nuevo factor de diferenciación entre las que tienen todos sus programas acreditados y las que no alcanzan buenas proporciones.
El nuevo sistema de acreditación deberá conformarse sobre la base de la experiencia adquirida y el aprendizaje de las cosas que no se han realizado bien. Si se configura conforme a los preceptos de la nueva Ley general de educación superior además deberá deslindarse de las prácticas corruptas y del sentido de lucro con que se orientó a la educación durante el periodo neoliberal. El nuevo sistema de acreditación debería suponer un conjunto de apoyos para mejorar los programas más débiles, en lugar de seguir profundizando la diferenciación institucional.
Por lo pronto, el nuevo programa de fortalecimiento institucional que según el presupuesto de egresos habrá de incrementarse, no debería, por ningún motivo, dar continuidad al financiamiento de las agencias acreditadoras ni perpetuar el predominio de los intereses económicos por sobre los valores académicos.