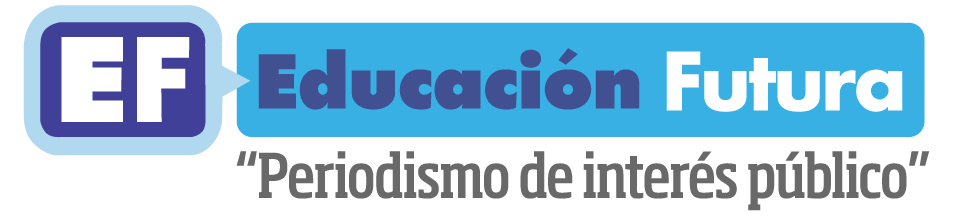En años recientes parece haber surgido una disonancia entre lo que produce la academia —artículos, papers, libros—, su efectividad para una discusión nacional pertinente y su relativo impacto en la formulación y la ejecución de las políticas públicas.
El problema no se reduce desde luego a la explicación convencional —“los tomadores de decisión no nos hacen caso”— o a la calidad de lo que se escribe y divulga, que tampoco es el caso porque ha habido materiales muy penetrantes en diversos campos. Lo que sucede es que esa escasa influencia deriva, quizá, de una falta de realismo analítico, un conocimiento modesto de la mecánica de las decisiones en la política y la administración o sencillamente de que algunos prefieren el efectismo mediático a la efectividad académica.
En los años noventa y los primeros de este siglo, por ejemplo, se escribieron toneladas de textos sobre democracia y surgió una cohorte de “transitólogos profesionales”; hoy, sin embargo, se sigue discutiendo la próxima e interminable reforma política; en el sexenio pasado, a caballo de la narrativa del gobierno, apareció una legión de expertos en seguridad que constituyó un colectivo de “violentólogos profesionales”, ahora desbrujulados respecto de cómo enfocar la nueva estrategia; y algo de eso, me temo, ha pasado con la educación.
Desde los primeros trabajos de Pablo Latapí y la fundación de su Centro de Estudios Educativos, se dio un proceso de “profesionalización” de la investigación educativa y se empezaron a entender mejor sus aspectos técnicos, a trabajar con herramientas más elaboradas y a producir textos interesantes para entender el problema.
Luego, no pocos expertos empezaron activamente a dar asesoría a la SEP y algunos de sus titulares. Más tarde, se generaron nuevos diagnósticos, académicos ocuparon posiciones relevantes en la SEP, surgieron investigadores más jóvenes, se integró un llamado Consejo de Especialistas, y las evaluaciones internacionales visibilizaron la cuestión, hasta que la disciplina, por decirlo de alguna manera, se popularizó, y proliferaron libros y artículos de ocasión, se crearon portales solo sobre educación, nacieron observatorios y organizaciones ciudadanas y los medios se interesaron por el tema.
Sin embargo, nada de eso, con todo lo valioso que haya sido, modificó la política pública educativa ni evitó los resultados deficientes ni contribuyó a darle a la educación la más alta prioridad en la agenda. En el mejor de los escenarios, gracias a los medios más que a la academia, ayudó a construir una atmósfera propicia para la reforma educativa iniciada por la actual administración.
La moraleja es sencilla: si la academia quiere hoy, realmente, agregar valor a la discusión sobre la reforma —y a la reforma misma— requiere no solo densidad técnica e intelectual y realismo político sino también evitar la tentación de simplificarla o hacerla una moda pasajera.
La reforma educativa es demasiado importante como para dejarla en manos de los especialistas. O, al menos, sólo en las de ellos.
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=177010