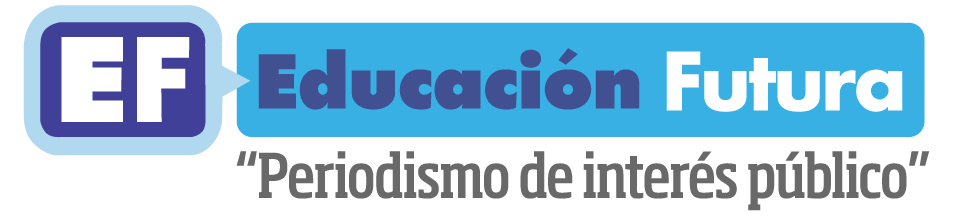Alejandro Moreno Lozano*
El normalismo rural en México constituye una de las experiencias educativas más significativas y, a la vez, más controvertidas de la historia contemporánea del país. Forjado en el cruce entre pobreza, ideología y educación, ha sido un proyecto profundamente vinculado con el socialismo y el materialismo dialéctico, ideologías que brindaron a generaciones de jóvenes una interpretación del mundo que los impulsó a convertirse en agentes de transformación social. Desde su consolidación bajo la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), los normalistas rurales no solo buscaron convertirse en maestros, sino también en portadores de una visión emancipadora, decididamente crítica del sistema y de sus desigualdades.
Esta identidad combativa fue en gran parte el resultado de un proceso de formación política que bebió de las fuentes del marxismo, el leninismo y de las luchas sociales del siglo XIX. Influencias ideológicas como las de Ricardo Flores Magón, quien transitaría del anarquismo al socialismo, encontraron eco en los normalistas rurales que, desde sus trincheras escolares, comenzaron a organizarse no solo en torno a demandas académicas, sino también políticas y sociales. La escuela normal se convirtió así en un semillero de cuadros conscientes, forjados en el ideal de que el educador debía ser también un revolucionario que luchara contra el llamado “mal gobierno”.
La incorporación del pensamiento comunista a las normales rurales, a través de la influencia del Partido Comunista Mexicano, profundizó el carácter contestatario de estos espacios. Lejos de limitarse al ámbito pedagógico, los estudiantes se implicaron activamente en la vida política del país, participando en huelgas, plantones, tomas de instalaciones y movilizaciones. Sus acciones buscaban transformar la realidad de las comunidades rurales, no solo mediante la alfabetización, sino combatiendo la estructura de desigualdades que las mantenía en la marginación. Esta postura, sin embargo, les valió ser señalados como elementos peligrosos para el Estado. Se les acusó de ser comunistas infiltrados, agentes desestabilizadores o, incluso, enemigos del orden nacional. El Estado respondió con violencia y represión, desmantelando escuelas, deteniendo a líderes estudiantiles y generando una narrativa criminalizadora que aún persiste en ciertos sectores.
La historia del normalismo rural es también la historia de sus sobrevivencias. Sobrevivencias físicas e ideológicas frente a una maquinaria estatal que, a lo largo de décadas, ha intentado desarticular su organización, limitar su alcance y extinguir su legado. Las luchas internas dentro de la propia FECSM, como las protagonizadas por Lucio Cabañas y Antonio Valtierra, dan cuenta de la complejidad de su estructura política, pero también del profundo compromiso de sus integrantes con una causa común: el derecho a una educación transformadora, gratuita, socialista y comprometida con los más pobres.
La contradicción central que enfrenta el normalismo rural es que ha sido alimentado y golpeado por el mismo Estado. Por un lado, las escuelas normales rurales recibieron apoyo oficial en infraestructura, alimentación y contratación docente. Por otro, ese mismo Estado vio con recelo sus movilizaciones, sus consignas y su proyecto político. Esta doble relación de dependencia y represión ha generado una tensión permanente que atraviesa la historia de las normales. Desde los años cincuenta, cuando se comenzaron a cerrar escuelas bajo el argumento de contener el comunismo, hasta el 2014, con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la represión ha sido una constante en la vida del normalismo rural.
Sin embargo, el impulso revolucionario no desapareció. Inspirados en las luchas latinoamericanas y en la figura de Fidel Castro, los normalistas encontraron en la acción directa una herramienta de presión legítima. A través de la toma de casetas, cierres carreteros y protestas masivas, buscaron forzar al Estado a reconocer sus demandas. Estas acciones, muchas veces incomprendidas o criminalizadas, respondían a un modelo de relación con el poder que no pasaba por la institucionalidad, sino por la confrontación.
Más allá del activismo, el normalismo rural representa una pedagogía alternativa. Una pedagogía que nace desde abajo, desde las carencias materiales y simbólicas de los sectores más empobrecidos del país. La escuela se convierte aquí en el espacio donde se articula una mirada crítica del mundo, donde se forma una identidad colectiva en resistencia y donde el saber no se acumula para el mérito individual, sino para la transformación colectiva. Como lo señala Bauman, estos jóvenes encarnan la condición de “residuos humanos” de la modernidad, pero también se convierten en sujetos que resignifican esa posición mediante la conciencia y la acción.
El Estado, por su parte, actúa bajo lógicas de racionalidad administrativa, calculando cuántos maestros se necesitan, cuánto cuesta formarlos, cuántos recursos se deben invertir. Desde esta mirada tecnocrática, la formación crítica o la ideología son elementos disruptivos, riesgos innecesarios. Así, el conflicto entre el Estado y los normalistas no es solamente político: es también epistemológico y ético. Son dos formas de entender el mundo que se confrontan: una desde la administración, la otra desde la lucha.
La FECSM continúa siendo el corazón político del normalismo rural. A pesar de su debilitamiento, su historia está presente en cada generación que ingresa a las normales rurales con la esperanza de encontrar en la docencia una herramienta de cambio. La frase “Los caballos del ejército comen mejor que los normalistas” no solo sintetiza una injusticia histórica, sino que simboliza una dignidad herida que no ha dejado de movilizar. Los normalistas rurales siguen marchando, organizándose, resistiendo. Y en esa persistencia se encuentra también la memoria de quienes han caído, de quienes han desaparecido, y de quienes han sido silenciados.
En una época en la que los movimientos sociales son vistos con desconfianza y en la que la protesta se criminaliza con rapidez, el normalismo rural recuerda que educar es también un acto de rebeldía. Que enseñar, en contextos adversos, es formar conciencia, construir comunidad, resistir al olvido. Su lucha, su pensamiento crítico y su compromiso con los más desfavorecidos son una herencia viva que interpela no solo al sistema educativo, sino al país entero.
*Correo de contacto: amlsupervisionespecial@gmail.com