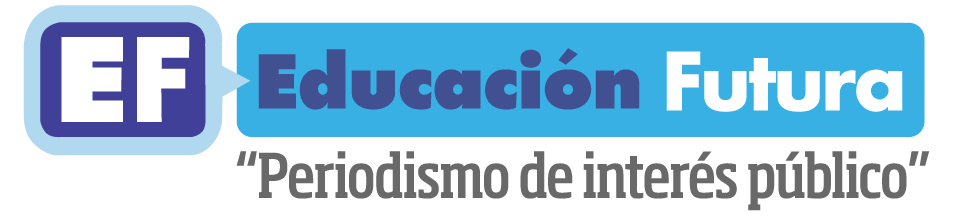Miguel Casillas
En estos días se discute el anteproyecto de Ley General de Educación Superior que viene a completar la serie de reformas legislativas que comenzaron con la reforma del artículo tercero constitucional en el presente gobierno.
En términos generales el anteproyecto se trata de una buena ley, que hace justicia y abre oportunidades de escolaridad superior para todos, consagrando la gratuidad y la obligatoriedad del Estado para ofrecer de manera universal este nivel educativo. Establece que la educación superior es un derecho humano y un bien público garantizados por el Estado. En el artículo seis establece que la educación superior impartida por el Estado será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
En términos jurídicos es una mejor ley que la anterior de final de los años setenta, más completa y actualizada. Tiene un carácter defensor de los derechos humanos y de la igualdad de género; además precisa especial atención a la inclusión de los pueblos indígenas, las personas afromexicanas y los grupos sociales más desfavorecidos.
Es un anteproyecto que garantiza la autonomía para las universidades y responde a su inquietud en relación con ¿qué van a hacer sin los recursos que cobran por cuotas? ¿cómo van a aumentar la matrícula sin más presupuesto? pues garantiza un presupuesto especial para resolver ambos problemas. Además, avanza en cuanto al financiamiento multianual en infraestructura y consagra un financiamiento irreductible garantizando que no descienda de un año a otro.
El artículo once consagra los principios que orientan el desarrollo de la educación superior, entre los que destacan: el respeto a la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, la interculturalidad, la formación inclusiva, el aprendizaje a lo largo de la vida, la prevalencia de criterios académicos en el nombramiento de autoridades, la internacionalización solidaria, y la responsabilidad social de las instituciones. En el mismo sentido de avanzada, consagrando cuestiones que nunca antes se habían planteado en una ley, el artículo trece enuncia algunas políticas que deben regir en materia de educación superior, como impulsar la expansión y diversificación de la oferta educativa de tipo superior, escolarizada y no escolarizada, en todo el territorio nacional con criterios de excelencia académica, equidad, inclusión y pertinencia; impulsar acciones institucionales de carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia por razones económicas, de género, origen étnico o capacidades diferentes de los estudiantes; garantizar el acceso a la información que se derive de la investigación científica y humanística, así como la innovación tecnológica; o desarrollar habilidades para la inclusión digital de toda la población, a fin de usar y adaptar las tecnologías de la información a la vida cotidiana.
En términos de la organización del sistema es una ley que consagra lo que hay, lo que tenemos, que no piensa hacia el futuro, ni en términos pedagógicos ni en términos organizacionales. Es una ley que huele al viejo sistema nacional de planeación de la época de López Portillo, habla de un consejo nacional de autoridades de educación superior, cuando habríamos de estar pensando en una gestión democrática y desconcentrada del sistema. No es una ley que opte e impulse con claridad la educación virtual, los cursos masivos abiertos, ni otros recursos que modernicen la enseñanza. Tampoco avanza en precisar los términos de la incorporación de las TIC a la educación superior.
Claramente el anteproyecto establece una ley favorable a la iniciativa privada y da continuidad a las mismas políticas des-regulatorias de la educación superior privada que estuvieron vigentes durante el periodo neoliberal. Tanto para lo que aplica hacia las universidades privadas como lo que debería de exigirse también a las instituciones públicas, es una ley sin referentes para medir la excelencia: nunca queda clara, ni hay indicadores precisos que permitan exigir su observancia.
En muchísimos de sus términos es una ley con declaraciones generales y pocos instrumentos de política: sin indicadores ni definiciones precisas será muy difícil exigir su cumplimiento y se favorecerán los procesos de simulación durante las evaluaciones, como ya sucede en el caso del Profexe que incluye indicadores con definiciones muy ambiguas, poco verificables. En este terreno la ley hace agua, pues al carecer de indicadores claros para sus políticas y orientaciones inhibe su cumplimiento efectivo.
Paradójicamente en relación con muchos de sus fundamentos es una ley que no fomenta la democracia interna, el gobierno colegiado ni la construcción de una cultura política democrática al interior de las instituciones de educación superior. No fomenta el cogobierno ni la ampliación de la participación de todos los agentes institucionales. En términos de gobierno el anteproyecto apela a una descafeinada planeación participativa y a la ampliación de la transparencia y la rendición de cuentas. No se establece que las instituciones de educación superior son un pilar de la cultura política democrática por sus prácticas colegiadas, su libre deliberación de las ideas, su régimen democrático de gobierno, su apego a la legalidad.
Es una ley que se olvidó de la crítica, de las artes, la creación y la innovación como fundamentos del cambio social; del papel del conocimiento científico para el progreso y la mejora; del imprescindible clima de libertad que debe prevalecer en cualquier campus universitario.
Es un anteproyecto de ley anclado en las tradiciones y los usos y costumbres del gran estado mexicano, que no reconoce autonomía para las escuelas normales y mantiene el centralismo en la conducción de las instituciones tecnológicas y politécnicas. Es una ley para un sistema de educación superior estático, cuando el signo de los tiempos exige uno dinámico.