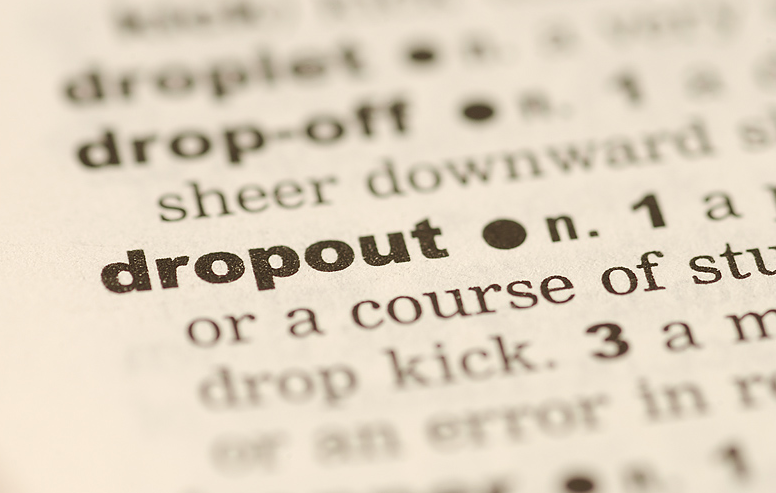
En 2009, el porcentaje de jóvenes mexicanos entre 15 y 24 años que no asistía a la escuela y que carecía de educación media superior –categoría que la OCDE denomina “drop-outs” (“desertores”)- era de 69 por ciento. La cifra correspondiente para el promedio de los países de la OCDE para ese mismo año fue de 20 por ciento. Dos de cada diez jóvenes están fuera de la escuela y sin bachillerato para el conjunto OCDE; 7 de cada 10 en esa situación en el caso de México.
El dato importa por varias razones. Primero, porque la población en ese intervalo de edad es la más grande que hayamos tenido y que previsiblemente habremos de tener (de acuerdo a las proyecciones de la CONAPO). Segundo, hacia el 2020, esa masa poblacional constituirá una proporción muy importante de la fuerza laboral y, en teoría y justo por su edad, uno de los segmentos que más tendría/podría contribuir a impulsar la productividad y el crecimiento de nuestra economía. Tercero, esos jóvenes recién ingresaron o están por ingresar a la vida política y social activa: el voto, el matrimonio, la procreación. En otras palabras, sus decisiones y sus conductas habrán de tener un impacto sustancial y de largo plazo sobre la hechura y carácter de la sociedad mexicana.
Si alguna proporción significativa de nuestros “drop-outs” consiguiese replicar las vidas de “desertores” como Steve Jobs, el resto de los mexicanos podríamos dormir tranquilos. El problema es que las condiciones sociales e institucionales que les permitieron a los Jobs de este mundo cambiarnos la vida a todos y generar, en el camino, enormes cantidades de riqueza no abundan en el contexto nacional.
Esto es, dado que cosas como la aceptabilidad social del fracaso, la disponibilidad de inversión para apoyar el crecimiento de nuevas empresas con alto riesgo, y la existencia de mínimos de razonabilidad y predictibilidad jurídica son más bien escasas dentro de la economía mexicana –en particular de la “legal” y no abiertamente criminal-, resulta difícil imaginar que nuestros “Jobs” potenciales logren prosperar y, sobre todo, contribuir a la prosperidad general.
Ojalá me equivoque, pero hoy por hoy lo que parecería más probable es que la irrupción social de una masa enorme de jóvenes con harta hormona en ebullición, dotada con “activos” educativos limitados y de baja calidad, en un contexto marcado por la debilidad de controles –internos y externos- para el comportamiento violento y con tan pocas oportunidades de “hacerla” si “elegiste” a los papás “incorrectos”, se traduzca en, el peor de los casos, en más violencia, menos estabilidad y menor crecimiento y, en el mejor, en más de lo mismo: baja civilidad, altos niveles de violencia, y estancamiento económico persistente.
Tantísimos jóvenes abandonando la escuela antes de terminar la prepa en la segunda década del siglo XXI constituye un síntoma de problemas colectivos muy serios. Urge identificar sus causas y atenderlas. El dato nos habla de asuntos generacionales y de escuelas irrelevantes e inútiles. Pero también nos habla de una sociedad horrorosamente desigual (a menor ingreso familiar mayor posibilidad de deserción), de una economía que no genera –desde hace ya más de 30 años- suficientes empleos calificados para alentar la inversión individual y familiar en más años de escolaridad, y de un país en el que la idea de que la educación como escalera eléctrica para escapar del origen no elegido se ha ido volviendo cada vez más “guajira”.
Ya existen, ya están aquí esos jóvenes de entre 15 y 24 años. De ellos depende buena parte del futuro del país. Convendría reparar en ello y hacer algo al respecto. ¿O no?
Publicado en El Financiero

