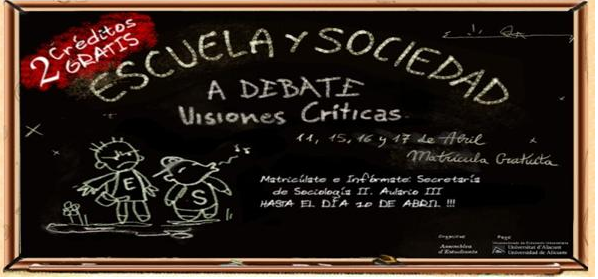
Los sistemas educativos tienden a reflejar y a reproducir a las sociedades de las que son parte. Hay momentos, sin embargo, en los que la “concordancia” entre escuela y sociedad se vuelve problemática.
Durante muchas décadas, el sistema educativo mexicano presentaba afinidades electivas fuertes con la sociedad y la economía del país. Por el lado de la escuela, estas afinidades tenían algo que ver con los contenidos curriculares, pero anclaban fundamentalmente en prácticas cotidianas y recurrentes dentro y fuera del aula. Las escuelas mexicanas tenían como cometidos básicos: “fabricar mexicanos”; aportarle a los educandos los conocimientos y destrezas básicos requeridos para realizar actividades repetitivas (memorizar, repetir); y socializarlos en las peculiares maneras de sobrevivir un entorno marcado por múltiples esquizofrenias y fracturas.
Una función absolutamente central del sistema educativo consistía, así, en entrenar a niños y jóvenes para navegar con éxito una realidad en la que resultaba crucial, por ejemplo, priorizar la subordinación a la autoridad —de corte básicamente personal— por sobre casi cualquier otra cosa (entre otros, la información llegada a través de los sentidos), así como aprender a lidiar con la brecha pertinaz y gelatinosa, entre las reglas formales (por ejemplo, llegar a tiempo) y las reglas informales (la “puntualidad” depende de quien se trate) a través de las cuales se organizaba la convivencia efectiva entre desiguales profundos.
Durante mucho tiempo, los resultados educativos resultaron funcionales para una sociedad desigual, para una economía que crecía y que requería trabajo repetitivo, y para un sistema político en el que la materialización concreta de la “participación ciudadana” pasaba por la pertenencia—indispensable—en alguna corporación y/o en alguna red clientelar que exigía voto, asistencia a marchas y demás, a cambio de beneficios particulares, así como por el respeto a los repartos de poder vigentes.
La progresiva modernización social y económica del país, fue erosionando la funcionalidad del sistema educativo para el desarrollo del país. La liberalización económica, la descentralización política y la alternancia, terminaron por ampliar la brecha entre escuela y sociedad. Una economía integrada al mundo y un sistema político más plural y competitivo, parecían requerir otro tipo de escuela: una escuela productora de sujetos pensantes, críticos, creativos y autónomos.
El problema es que, como tantas otras veces, la apuesta mexicana por la modernidad de los 80 y 90, terminó siendo parcial y produciendo una exacerbación de las diferencias. El Mexiquito moderno y global, por un lado, y el Mexicote atrapado en las viejas formas y en los patrones de siempre. En lo educativo, la tensión se resolvió, también, separando: educación privada para los modernos o los que aspiran a ello, y educación pública para los atrapados sin salida, en un presente sin muchas ventanas. Solución muy imperfecta, pero funcional para la reproducción del status quo.
Imaginar otra escuela posible, una en la que la reproducción de la colectividad importe, pero en la que también importe darle alas a los niños y a los jóvenes mexicanos para que se hagan de sus propias vidas no pasa, prioritariamente, por pruebas estandarizadas o por despedir más o menos maestros. Pasa, primero que nada, por imaginar el país que queremos, y hacer de la escuela un vehículo central para darle viabilidad a ese proyecto colectivo.
bherediar@yahoo.com
Publicado en La Razón

