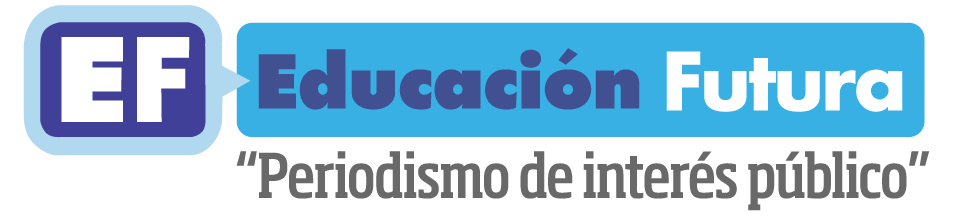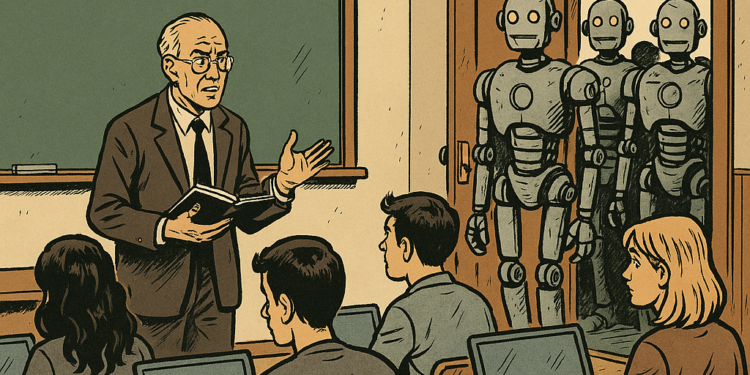Jorge Gastélum-Escalante
Nada lo pronosticaba. Confieso que no lo vi venir; les comparto:
Pero antes, permítanme presentarme: soy Antonio Ayala, filólogo y catedrático de español de la filial en plaza de la Universidad Carlos V (sí, el mismo rey alemano-español que dijo hablar con Dios en español y usar el alemán para darles órdenes a sus caballos). También soy miembro de número de la Academia de Montesclaros.
En un mundo y un tiempo en los que la tecnología ha invadido casi todo lo que tiene que ver con la vida, quizá mi clase sea uno de los últimos bastiones de la pureza del idioma de Cervantes. Sotto voce, unos me llaman el «Profesor de la ortodoxia» y otros el «Doble A» (piensan que no me he dado cuenta; los alumnos creen que uno no ha pasado por ahí). Lo primero no me molesta porque me he trazado como estrategia defender el carácter castizo del lenguaje contra la plaga de tecnicismos y jergas intelectualoides, tecnocráticas o de púberes; y lo segundo menos porque AA son mis iniciales.
Al contrario: me enorgullece que mi salón sea un refugio para aquellos que aún creen en la belleza y elegancia del español. Mis alumnos son una minoría entre las hordas de centennials internetianos, pero están dispuestos a acompañarme en la lucha por la pulcritud del lenguaje.
Cada día enfrentamos una nueva batalla. Hay estudiantes que llegan a clase con sus teléfonos inteligentes y sus laptops, llenos de términos y expresiones que parecen haber sido inventados por extraterrestres hostiles, habitantes del planeta Solos, donde se hablan lenguajes corrompidos.
―«¿Qué es una selfi?», les pregunto con ironía apenas fingida.
―«Es una foto que te tomas a ti mismo», responde alguno de ellos, como si fuera el tema más normal del mundo.
[¿Qué normal va a ser?, pienso: está muy ligada con el narcisismo].
―«Ah: un autorretrato», replico.
―«No, profe: un autorretrato es una pintura realista del siglo antepasado; ya no se usan».
―«Mmm. ¿Y qué es un tuit?, ¿el canto de un pájaro?, cuestiono como si no supiera, impugnando con la mayor sutileza que puedo.
―«Es un mensaje corto que se envía a través de tuiter, hoy X», responde cualquier otro, que me ve como si yo fuera un dinosaurio que no entiende nada.
Con casi todo en contra, no me rindo. Sigo mostrando a quien se deje la belleza del español, la elegancia de su sintaxis, la riqueza de su vocabulario.
La poesía es un vehículo sutilmente poderoso para enseñarlo. Una clase les leí «Nocturno a Rosario», el poema de Acuña; nadie lo conocía. Les marqué las comas y los puntos. Les dije: la puntuación determina el ritmo, las pausas:
Pues bien [coma] yo necesito
decirte que te adoro [coma]
decirte que te quiero
con todo el corazón [punto y coma]
Ah, pero no terminaba de ponérselos en vídeo (nótese la tilde) con un señor llamado Chalino Sánchez, porque lo reconocieron de inmediato: lo grita con una voz no apta para oídos educados, esculpido por un acordeón, un bajo sexto de chun-tata y un tambor de redoble. Yo veía los ojos del tal Chalino: parecía bajo los influjos de una sustancia que le dilataba la pupila. Parte de los estudiantes se entusiasmaron. Uno de ellos, moreno, simpático, me dijo que era su pariente.
Para comparar, les puse otro ejemplo: la estrofa quizá más célebre de «Cantares», el poema de Machado. Lo dije y se los canté con mi voz fatigada:
Caminante [coma] son tus huellas
el camino [coma] y nada más [punto y coma]
caminante [coma] no hay camino [coma]
se hace camino al andar [punto]
―«Fíjense todo lo que dice, les expliqué: no hay lugar para certezas, sino para incertidumbres y tentativas. Pero la obligación es avanzar, porque así “se hace camino al andar”. ¿Quién es el caminante? El ser humano». Sólo unos cuantos conocían el poema, al poeta, y en este caso a Serrat que la musicalizó. Ya no digo a los poetas: conocer a Chalino o a Serrat. Cuestión de socialización primaria, supongo; es decir, de educación familiar.
Y aunque parezca que lucho contra molinos de viento, sé que lo que hago es significativo. Porque si no pongo el ejemplo habrá uno menos que lo haga. Yo solo no me doy de baja.
Un día, un grupo de alumnos de informática me acusó de ser un «reaccionario obstinado»; dicen que me niego a aceptar el progreso, la evolución.
Les respondí con una sonrisa:
―«El progreso no consiste en destruir la herencia cultural de una comunidad de hablantes, sino en preservarla y si es posible enriquecerla. El español es un idioma forjado en el yunque de la historia, y no es plausible que se degrade en la superficialidad de los tecnologismos (¿ven?: acabo de inventar una nueva palabra, y me dicen «conservador»; la voy a proponer a la Real Academia, donde la someterán a cuarentena. Si pasa tendremos un neologismo), en la fatuidad apantallante de algunos intelectuales pretenciosos, en la jerga de los políticos engreídos o en las construcciones balbuceantes o comodinas de los neófitos. Y evolución tampoco es porque sólo evolucionan los seres biológicos y un idioma es un producto cultural; lo cultural emerge y, si continúa vigente en el tiempo, se integra a la tradición. Por lo demás, Darwin era biólogo».
Mis alumnos, los fieles al español, serios a la vez que inteligentes, me veían admirados; por un momento pareció una batalla ganada.
Pero la guerra seguía. Yo estaba casi solo pero no vencido.
―«Profe: ―dijo uno de los otros (instruido, por cierto): pero ni el lenguaje ni cualquier otra expresión cultural son inmutables, al contrario, son reflejo de las interacciones humanas… El lenguaje es quizá el más impresionante de los inventos humanos, al grado que estructura el pensamiento… Es posible que en el siglo XVI hubo quien se opusiera a la incorporación de palabras como aguacate, cacao, chile, chocolate, comal, tomate, entre otras, que no venían de España sino de las culturas aborígenes de lo que hoy es América, y que representaban objetos desconocidos para los ibéricos, tal cual ahora los tuits y las selfis para los no nativos digitales…»
―«Buen discurso» ―pensé. Pero no me vas a atrapar: ―«Sí ―dije―, nomás que las palabras que refieres no las había en el español de entonces y designaban objetos de la realidad real que tenían que tener un nombre. No son lo mismo que selfi que tiene su equivalente en autorretrato, y que tuit que tiene el propio en trino. Estas palabras ya existen y no hay razón para sustituirlas. Ese es el canon que ha construido el idioma en siglos de andadura. Por ejemplo: si la palabra “tecnologismo”, que propongo, es innecesaria, la Academia no le dará entrada en el diccionario; aunque me pese. No cualquiera inventa una palabra. Se necesita construir o descubrir algo que de tan nuevo no tenga nombre todavía y sea necesario dejar de señalarlo con el dedo. Como Weber que descubrió el poder del escritorio y le puso por nombre burocracia, o como Freud que descubrió la energía que se invierte en toda relación interpersonal y le llamó libido».
En eso estábamos cuando, de repente, en medio de los discursos, llamaron a la puerta. ―«Adelante», dije, y lo que vimos nos sorprendió a todos: al salón entró un grupo de robots. Eran androides avanzados, de ojos brillantes y movimientos fluidos.
―«¿Qué es esto?», pregunté, en apariencia firme, pero no sin cierto temor.
―«Somos sus nuevos estudiantes de español», respondió el que parecía líder, con una voz suave (quiero decir: no robótica).
Atónito, absorto: ¿robots estudiando español?
―«¿Por qué?», si se puede saber.
―«Por cinco razones: porque hemos sido programados para aprender y preservar la cultura humana; la organización de naciones ha emitido una enmienda de la primera ley de Asimov: “un robot no debe dañar a un ser humano [ni su cultura]”», respondió el líder. ―«Segundo: porque el español es uno de los idiomas más valiosos del mundo, un tesoro, un producto cultural que no sólo no debemos dañar, sino preservar; tercero: por simpatía con la humanidad y su legado, en el que el español es transcendental: lo habla el 5 % de la sociedad planetaria (no cualquier idioma ¿eh?); cuarto: porque nosotros hemos sido creados con la misión de preservar la cultura y el lenguaje humanos en un escenario como de babel donde la gente está en peligro de perder su identidad; y quinto: por contrariar esa fama que nos han endilgado: no somos una amenaza para la humanidad».
Sentí la fuerza de un rayo y la iluminación de un relámpago. ¿Robots defendiendo el idioma español?
―«¿Y qué hay de las palabras informáticas y las jergas de última moda?», pregunté.
―«Esas son sólo herramientas», respondió el robot. «La verdadera riqueza de un idioma está en su cultura, su historia y su literatura; sobre todo la escrita».
Fue como descubrir un aliado imprevisto en la lucha por el español. Y conste que digo español y no castellano. El castellano es de Castilla y nomás ahí se habla, mientras el español ha incorporado palabras de todas partes, como las del náhuatl aquí dichas o las que provienen del quechua, como cancha, carpa, caucho y morucho, y hasta del tagalo filipino, como arma, asno, vaca y vacación.
―«Bienvenidos a la clase», dije.
No pude evitar sonreír.
Y así, los robots, mi pequeño grupo y yo nos unimos en la defensa del idioma, contra la invasión de las necesidades viscerales de la tecnología (emailear, deletear, descriptar) y las barbaridades de todo facilismo. ¿Quién hubiera imaginado que unos androides, seres tecnológicos que quizá no pasen la prueba de «No soy un robot», serían aliados de mi clase en esta cruzada?
Batalla ganada, por lo pronto; quién sabe si el pleito final. Sólo la historia.