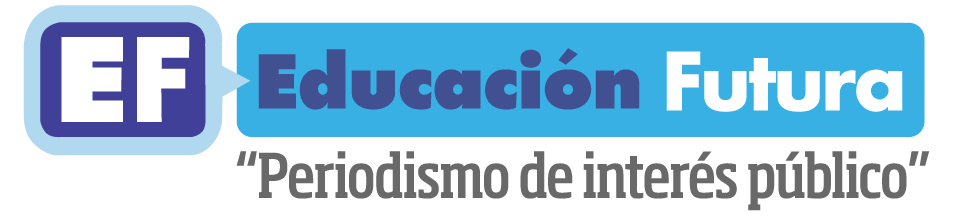Desde que inició, en 2013, el desacuerdo de la CNTE con la reforma educativa ha ido más allá de las manifestaciones callejeras para derivar repetidamente en violencia. La secuela de hechos violentos realizados por esa organización desembocó el domingo pasado en una tragedia —una más—, que enluta a nuestro país.
Desde que inició, en 2013, el desacuerdo de la CNTE con la reforma educativa ha ido más allá de las manifestaciones callejeras para derivar repetidamente en violencia. La secuela de hechos violentos realizados por esa organización desembocó el domingo pasado en una tragedia —una más—, que enluta a nuestro país.
La violencia no es, como se cree a veces, una prolongación de la política; es la negación de la política, sobre todo es la negación de la política democrática. Cuando alguien recurre a la violencia evidentemente no quiere dialogar con el otro, lo que pretende es imponer su verdad por la fuerza. Lo que la violencia pone en juego es la emotividad, no la razón, las vísceras, no el cerebro.
Es lamentable, sin embargo, que a veces sean maestros —los mismos que educan a nuestros niños—, los perpetradores de actos violentos. Su conducta intemperante niega, o pone en duda, las expectativas que la sociedad tiene depositadas en ellos. Pues la sociedad espera de ellos que trasmitan valores como la sensatez, el juicio razonable, el diálogo, la paz, el respeto a las normas, la libertad y el amor.
¿Qué puede pensar un padre de familia cuando constata que un mentor actúa como vándalo, agrede a policías, clausura carreteras, ataca edificios públicos, incendia vehículos, roba mercancías de las tiendas, y agrede y humilla a quienes no comparten sus puntos de vista? Lo peor. La violencia indigna, pero muchos más que los actores de ella sean educadores.
 El recurso a la violencia es justificable cuando la sociedad enfrenta condiciones de opresión extremas, como ocurre bajo las dictaduras militares o bajo los sistemas totalitarios —en tales casos, al contrario, la violencia adquiere aureolas de heroísmo. Pero ese no es nuestro caso, aunque algunos militantes de la organización magisterial mencionada para autojustificarse insistan en denunciar “la militarización de las escuelas”.
El recurso a la violencia es justificable cuando la sociedad enfrenta condiciones de opresión extremas, como ocurre bajo las dictaduras militares o bajo los sistemas totalitarios —en tales casos, al contrario, la violencia adquiere aureolas de heroísmo. Pero ese no es nuestro caso, aunque algunos militantes de la organización magisterial mencionada para autojustificarse insistan en denunciar “la militarización de las escuelas”.
La violencia lo oscurece todo. Cuando se intercambian golpes, pedradas e insultos, la cabeza de los combatientes se enciende y la inteligencia eclipsa. En el campo de batalla nadie piensa: el odio y el rencor lo llenan todo. A la sombra de esos sentimientos se gesta la provocación y/o la acción irrefrenable de los instintos criminales.
La tragedia del domingo conmocionó a la sociedad y disparó la indignación a alturas no vistas antes y es presumible que, como consecuencia, el movimiento contestatario aumente sus contingentes. Los márgenes para la comprensión y discusión racional se reducirán y una vez más, como en otros momentos de nuestra agitada historia contemporánea, la violencia cobrará su factura a la nación a muy alto precio. México vive, sin duda alguna, otro momento triste y oscuro de su historia.
* Integrante de la Junta de Gobierno del INEE y ex dirigente estudiantil de 1968