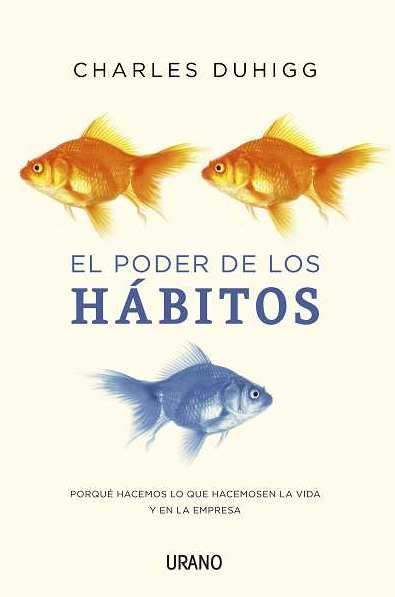
En su fantástico libro, El poder de los hábitos, Charles Duhigg reseña la investigación más reciente sobre los hábitos –individuales y colectivos– y su poder sobre nuestras vidas. Los hábitos, nos dice Duhigg, condicionan buena parte de lo que los individuos y las organizaciones hacemos todos los días. Los hábitos son conductas no elegidas deliberadamente, basadas en patrones estímulo-respuesta enraizados en el cerebro, que simplemente se repiten al infinito y determinan el grueso de nuestro comportamiento.
Entre los diversos hábitos que gobiernan nuestras conductas, los hay puntuales y discretos, como por ejemplo, la llave de la regadera que todas las mañana abrimos primero o la forma idiosincrática en que pelamos un plátano. Alterar este tipo de comportamientos repetitivos sólo los afecta a ellos en lo particular.
Existen, sin embargo, algunos hábitos que son como nodos densos de los cuelgan muchos otros hábitos y cuya modificación entraña reacciones en cadena que terminan alterando partes muy importantes de la conducta de una persona o una organización. Por ejemplo, los patrones de activación y reacción provocados por el enojo y la furia, la adicción al tabaco o la invisibilización –deshumanización– de una parte de la población de una sociedad o una organización. A estos hábitos-ancla, Duhigg los denomina “hábitos maestros” y son los que hay que afectar cuando de lo que se trata es de provocar transformaciones individuales o colectivas de gran envergadura.
Las enormes restricciones, desafíos y amenazas que enfrenta la instrumentación exitosa de una reforma educativa digna de tal nombre me llevaron a acordarme de los hábitos maestros y muy especialmente de una anécdota que relata Duhigg en su libro. Me refiero al caso de Alcoa, empresa enorme de aluminio en los Estados Unidos, que, frente a una baja en sus utilidades decide invitar a un funcionario externo al sector como director general. El director en cuestión decide centrar su gestión en un solo objetivo: reducir a cero los accidentes en planta.
Tras la incredulidad, rechazo y alboroto inicial que genera la decisión del director de dejar de lado el tema de las utilidades de la empresa para concentrarse en reducir los accidentes de sus trabajadores, el comportamiento del conjunto de los directivos y empleados de Alcoa adquiere un foco común y poco a poco empieza a alinearse en torno a él. Al cabo de dos años, la empresa logra alcanzar el objetivo de cero accidentes en planta y, en el camino, rebotan tanto sus utilidades como el precio de sus acciones. El objetivo planteado resultó eficaz como palanca de transformación sistémica, pues al colocar a los trabajadores en el centro, reconectó a las diferentes partes de la empresa, alineó los incentivos de todo el personal con los de sus trabajadores, y provocó una suerte de reingeniería espontánea del conjunto de la organización.
¿Habría algún objetivo puntual, análogo al de “cero accidentes en planta” de Alcoa, importante en sí mismo y capaz de producir una transformación igualmente integral en el sistema educativo mexicano? En un seminario reciente sobre el sistema educativo mexicano en el siglo XXI organizado por el CIDE y la Universidad de Columbia le hicimos esa pregunta a un grupo de estudiantes mexicanos de doctorado especializados en temas educativos. Sus respuestas fueron muy sugerentes. Entre otras: lograr que, desde la primaria, los alumnos mexicanos fueran capaces de expresar sus ideas oralmente; conseguir igualdad de género efectiva en las escuelas; reducir a cero los embarazos adolescentes; reducir a cero la violencia en las escuelas del país.
Todos estos objetivos son importantes en sí mismos y probablemente permitirían producir una transformación educativa de fondo. ¿Otras ideas?
Publicado en El Financiero

